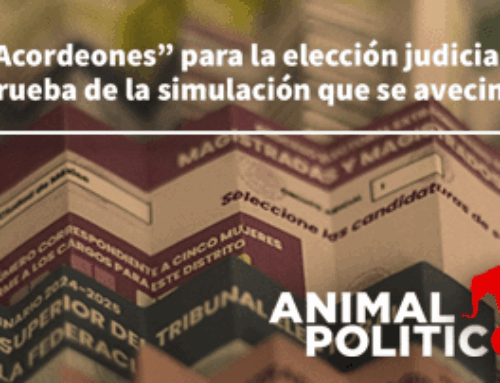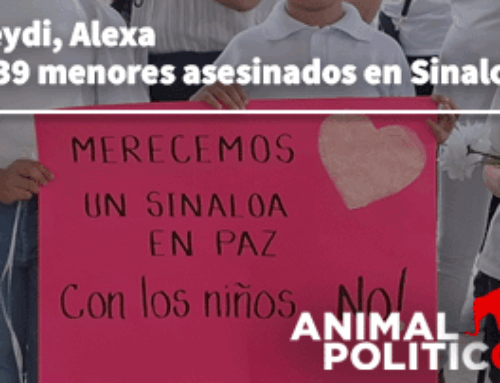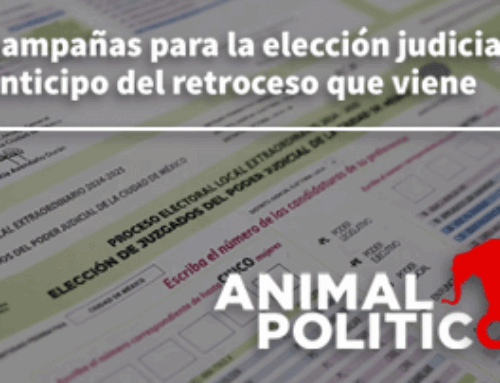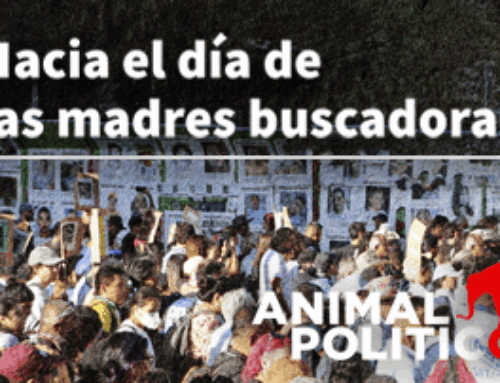Desde hace años, el Comité de la ONU ha estado llamando la atención sobre la crisis de desapariciones que vive México. Lo hizo por primera vez en 2015 y lo ha reiterado en 2019 y en 2022, donde además propuso con ánimo constructivo la adopción de una muy completa “Política Nacional para Prevenir y Erradicar las Desapariciones”. El Estado mexicano ha ignorado estas recomendaciones, la existencia de una crisis de desapariciones y reducido la tragedia a un problema de percepción y cifras.
El viernes pasado, al culminar su periodo de sesiones, el Comité de la ONU sobre las Desapariciones (por sus siglas, Comité CED) anunció que iniciará, respecto de México, el procedimiento previsto en el artículo 34 de la Convención Internacional sobre la materia, conforme al cual dicho órgano puede remitir a la Asamblea General de la ONU la situación de un país si estima que las desapariciones se han tornado “generalizadas” y “sistemáticas”.
La decisión es de la mayor trascendencia. Es el mecanismo más extremo con que cuenta el Comité CED y nunca antes se había adoptado.
No puede decirse que la determinación sea sorpresiva. Desde hace años, el Comité CED ha estado llamando la atención sobre la crisis de desapariciones que vive México. Lo hizo por primera vez en 2015, cuando concluyó que las desapariciones eran generalizadas. Después lo reiteró en sus Observaciones de Seguimiento en 2019 y tras visitar el país en 2021, lo asentó en su informe de 2022, donde además propuso con ánimo constructivo la adopción de una muy completa “Política Nacional para Prevenir y Erradicar las Desapariciones”, integrada por cuatro precondiciones y diez prioridades.
Pero el Estado mexicano ignoró estas recomendaciones. Durante la administración peñanietista, se respondió agresivamente a las observaciones del Comité. Después, durante el gobierno obradorista, tras un diálogo constructivo inicial, el sexenio culminó con un claro desdén al Comité y sus recomendaciones. En el presente sexenio, estas visiones se han perpetuado, pues el gobierno actual apostó por dar una inmerecida continuidad al equipo y a las visiones que con un lamentable desempeño predominaron los últimos dos años del pasado sexenio, caracterizadas por negar la existencia de una crisis de desapariciones y por reducir esta tragedia a un problema de percepción y cifras. Los hallazgos en Teuchitlán pusieron en evidencia que esta decisión fue un error y seguramente repercutieron en el ánimo del Comité CED para iniciar este nuevo análisis.
Frente al anuncio, en una nota de prensa, la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Relaciones Exteriores pusieron el énfasis en señalar que en México son particulares vinculados a la criminalidad organizada —y no autoridades— quienes desaparecen a las víctimas, negando que en México exista una “Política de Estado” para la comisión de las desapariciones. Esta posición es errónea, primero porque desde luego existen múltiples casos de desaparición, exhaustivamente documentados, en los que participan por activa o por pasiva, incluso mediante su aquiescencia, policías municipales, policías estatales, ministeriales, militares, marinos, siendo por ello desapariciones forzadas. Y, segundo, porque al apuntar que las desapariciones ocurren en condiciones de generalidad y sistematicidad, el Comité no ha afirmado que tal “Política de Estado” exista.
Detrás de esta respuesta inicial está, sin duda, la perspectiva de una coalición política que opta por mantener la narrativa de la transformación antes que asumir la realidad de la continuada crisis de desapariciones. También, seguramente, está la perspectiva del Ejército mexicano y otros sectores duros, que ante el escrutinio internacional —que estiman excesivo e innecesario— activan sus inclinaciones soberanistas, sus temores a hipotéticos juicios internacionales y sus aprehensiones sobre pretendidas conspiraciones internacionales contra México.
Ejemplo de este entendimiento retorcido y negacionista es el boletín emitido por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Poniéndose por enésima vez a favor del proyecto político en el poder y no de las víctimas, la institución Ombudsperson vergonzosamente decidió arremeter contra el Comité CED. Como ha sido la constante en la actual gestión, tan lamentable es la posición de fondo como su nula relevancia en la opinión pública, muestra de que la CNDH ha dejado de importar.
Será desde luego relevante dar seguimiento a lo que ocurra con el Comité CED en el plano internacional. Pero igualmente será relevante monitorear sus repercusiones en el ámbito interno. Por ejemplo, ahora que privó la sensatez presidencial y que se pausó el procedimiento fast-track con el que en el Senado se pretendía aprobar las reformas a la Ley General en Materia de Desaparición, será deseable que la voz de las madres buscadoras sea escuchada para que se corrijan las limitada modificaciones propuestas, de modo que verdaderamente se vuelvan de fondo.
En este marco, algunos colectivos de familiares han aceptado dialogar con la Secretaría de Gobernación. Siempre será relevante escuchar a las víctimas y sin duda en este tema en particular la convocatoria a realizar mesas es desafiante, pues no hay una sola expresión que congregue a un movimiento tan plural. Aún así, es deseable que el diálogo no se atomice, que del lado de las autoridades sea respetuoso y honesto, que no soslaye las dimensiones técnicas, y que del lado de todos los actores que hoy demandan medidas de verdad, justicia y búsqueda, prive una exigencia digna y firme que no condescienda la simulación y la minimización de la crisis.
El sociólogo sudafricano Stanley Cohen estudió hace tiempo cómo las sociedades donde ocurrían recurrentes atrocidades por periodos prolongados podían vivir “procesos de negación extendida, con consecuencias terribles, especialmente para las víctimas y los sobrevivientes”. A estos procesos los llamó “estados de negación”. El análisis que ha anunciado el Comité CED es una nueva oportunidad, acaso la última, para superar el estado de negación en que México ha vivido ya por demasiado tiempo.