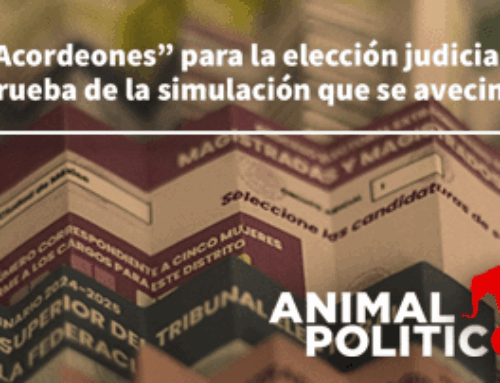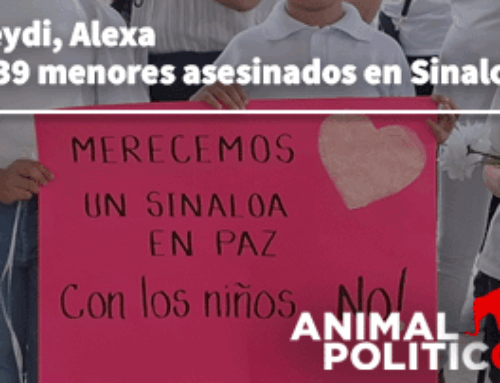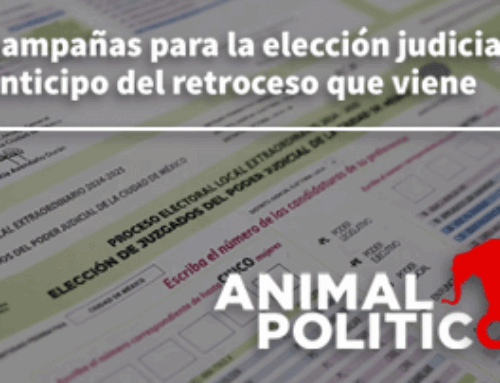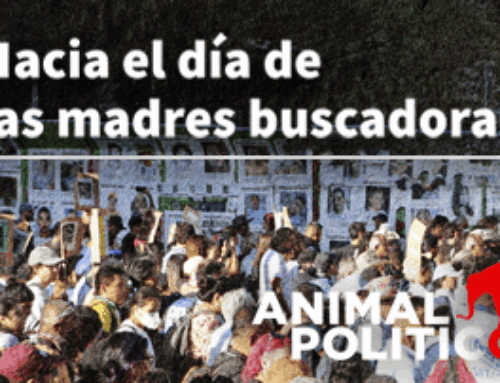Reconocer que tras las modificaciones del semestre pasado existe una nueva carta magna no es una aceptación exagerada dado el calado de los cambios adoptados. Pero resultaría todavía más excesivo que la fracción mayoritaria de la actual legislatura se atribuya hacia adelante una condición constituyente que no le corresponde.
El gobierno de Donald Trump representa una amenaza creciente para México. Es fundamental la tarea que el Gobierno Federal lleva a cabo para defender el interés nacional. Pero sería lamentable que la agresión del autoritario estadounidense refuerce en el ámbito interno la desmesura con que la mayoría gobernante entiende su actual hegemonía.
La reflexión viene a cuento por lo visto en la conmemoración de la Constitución, el pasado 5 de febrero en Querétaro. La marginación del Poder de la Unión ya auguraba un evento de mermado carácter republicano. Pero es una afirmación contenida en el discurso presidencial lo que causa mayor preocupación: “El 2 de junio de 2024 el pueblo de México no tuvo dudas y mayoritariamente dijo que siga la transformación y que llegue la primera mujer presidenta. Y si lo pensamos profundamente eligió a un nuevo Congreso Constituyente”.
Llevan toda la razón las dos primeras afirmaciones. Es cierto que mayoritariamente el pueblo de México respaldó el proyecto político del partido en el poder, en muy buena medida –según los análisis que han empezado a publicarse– por la notoria aprobación a las políticas laborales y a las políticas sociales implementadas. Es cierto, también, que en una decisión de profunda trascendencia histórica que debe celebrarse, la mayoría eligió también a la primera presidenta de la república, lo que es un paso hacia adelante en la igualdad sustantiva.
Pero pasar de estos dos asertos a la afirmación de que México eligió a un “nuevo Congreso Constituyente” implica un salto al que no se llega de forma obvia, ni siquiera “pensándolo profundamente”.
La adopción de una nueva Constitución no estuvo en las urnas el 2 de junio. Algunas voces afirman que la inscripción en la plataforma electoral de Morena del programa de reformas delineado en el llamado “Plan C” vinculaba el mandato de las urnas con la obligatoria aprobación de todas estas reformas. Pero este es un argumento formalista que no resuelve la cuestión de fondo: es forzado derivar de la votación pasada un apoyo cabal, explícito y unívoco a cada una de las iniciativas incluidas en ese programa de modificaciones, abundantes y complejas en su conjunto; máxime cuando las reformas más polémicas de este paquete –militarización, ampliación de delitos con prisión preventiva oficiosa, control del judicial, eliminación del organismo autónomo de transparencia– no tienen en realidad relación precisa con la reversión de la desigualdad económica. Estos cambios no se relacionan con la eliminación del programa económico neoliberal en la carta magna.
La propia elaboración de las iniciativas que derivaron en estas reformas impide equiparar su elaboración a un proceso constituyente, pues no surgieron de una deliberación amplia e inclusiva, sino del diseño elaborado por el equipo compacto del anterior presidente, que presentó el paquete el 5 de febrero de 2024. Lo que ocurrió desde entonces no fue la discusión plural propia de las mejores prácticas de las asambleas constituyentes contemporáneas, sino una dinámica poco democrática conforme a la cual no cabía cambiar “ni una coma” a lo propuesto.
Al margen de lo anterior, incluso si se asume que la elección del 2 de junio mandatara el cumplimiento íntegro del llamado “Plan C”, tendría que asumirse que concluidas estas reformas se habría agotado tal mandato pues otras modificaciones a nuestra norma máxima no hacían parte de dicho plan. No es, sin embargo, esto lo que estamos viendo ni lo que se anuncia cuando se equipara la mayoría legislativa actual a un “Congreso Constituyente”.
La discusión sobre la naturaleza de un poder constituyente es vasta y no es el caso extendernos aquí. Pero importa decir al menos que, idealmente, un congreso de esta naturaleza debería ser convocada ex profeso para la tarea de redactar la norma más relevante de una nación, teniendo para ello una conformación y unos procedimientos específicos. La pluralidad en una empresa de esta índole es fundamental y la participación de la ciudadanía en los procesos también. Como señala Roberto Gargarella: “en una democracia, la discusión sobre la Constitución y los principios subyacentes a ella debe ser producto de una conversación igualitaria e inclusiva entre todos los potencialmente afectados”.
Es cierto que, en México, todos los gobiernos anteriores buscaron plasmar en la Constitución su propio proyecto político; las modificaciones relacionadas del Pacto por México durante la administración peñanietista son el ejemplo de ello. Pero lo novedoso hoy es que se pretenda equiparar una mayoría contemporánea a la que conformaron los constituyentes que discutieron y aprobaron la Constitución de 1917.
Esta perspectiva fortalece el ejercicio avasallante que ha caracterizado en la actual legislatura al partido mayoritario, a sus integrantes y sobre todo a sus liderazgos más encumbrados, pues un Congreso Constituyente no tiene más límite que sí mismo; sobre todo ahora, tras las reformas de la mal llamada “supremacía constitucional”. Reconocer que tras las modificaciones del semestre pasado existe una nueva carta magna no es una aceptación exagerada dado el calado de los cambios adoptados. Pero resultaría todavía más excesivo que la fracción mayoritaria de la actual legislatura se atribuya hacia adelante una condición constituyente que no le corresponde.
Es deseable que dejando atrás los atropellos del más reciente periodo legislativo y los excesos retóricos del presente, la mesura demostrada en la conducción de la política exterior eventualmente se note también hacia la conducción de la política interna nacional. De otro modo, los llamados a la unidad nacional en este delicado momento serán poco creíbles.