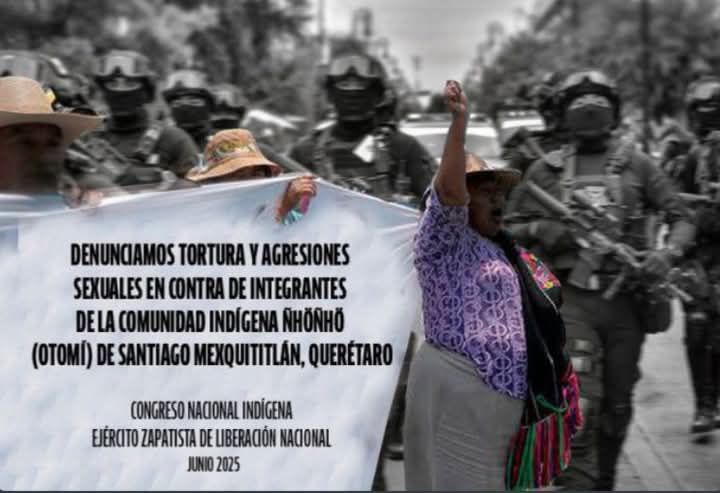Artículo publicado en Proceso a por Santiago Aguirre
Este 10 de diciembre cumple 74 años la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Nuestro país llega a la fecha con incontables desafíos que no han sido aún enfrentados con lógica de Estado; se impone, por tanto, un balance más bien negativo. La imparable crisis de desapariciones, la persistente impunidad y el creciente poder de las Fuerzas Armadas obligan a ello.
Las desapariciones no son sólo una herencia del pasado sino una dolorosa herida del presente. Y no únicamente porque la angustia que genera la ausencia de un ser querido en su§ familiares se actualiza momento a momento, sino, sobre todo, porque el fenómeno no se ha erradicado. De acuerdo con las cifras oficiales, se registran más de 100 mil personas desaparecidas en México, de las cuales casi 90 mil lo han sido de 2006 a la fecha, y específicamente alrededor de 30 mil de 2018 al presente, a razón de cerca de 9 mil personas desaparecidas por año este sexenio. Una tendencia que no parece disminuir, sin que se haya adoptado hasta ahora la recomendación formulada precisamente este año por el Comité de la ONU sobre las Desapariciones en el sentido de que se adopte una “política nacional para prevenir y erradicar” este flagelo. En este panorama, aunque hay algunos esfuerzos gubernamentales relevantes de búsqueda e identificación, a menudo aislados y no apoyados por todas las instituciones, las madres buscadoras siguen dejando la vida haciendo lo que el Estado omite: cinco de ellas fueron asesinadas por buscar a sus hijos durante 2022.
En cuanto a la impunidad generalizada, ésta no ha sido revertida. Quienes en México son víctimas de un delito o de una violación a derechos humanos sólo conocen la justicia en dos de cada 100 casos. El cuello de botella se ubica, sobre todo, en las fiscalías. Nuestro problema de impunidad es fundamentalmente un problema de policías y ministerios públicos, no de jueces y juezas pese al insistente y desafortunado discurso oficial. El tránsito de las procuradurías a las fiscalías significó sólo un cambio de nombre, no de prácticas; peor aún: invocando a conveniencia su autonomía, las fiscalías hoy se abstienen de colaborar con otras áreas de la administración pública, como lo acredita el rezago en la creación del muy necesario banco nacional de datos forenses. Entre tanto, la impunidad sigue siendo la norma y no la excepción. Volveremos a cerrar el año con más de 30 mil homicidios, de los cuales sólo unos cuantos llegarán a ser resueltos por la justicia. Incluso casos que este año volvieron a sacudir la adormecida conciencia nacional frente a la violencia, como el de los entrañables sacerdotes jesuitas asesinados en la Sierra Tarahumara, Javier Campos y Joaquín Mora, permanecen impunes.
El poder de las Fuerzas Armadas, por su parte, se ha incrementado a niveles hasta hace poco impensables. Más de 10 cambios legales recientes otorgan mayor poder al Ejército sin que a la par se estén diseñando controles civiles externos robustos para la rendición de cuentas y sin que la Suprema Corte de Justicia de la Nación priorice la resolución de los asuntos pendientes que están bajo su análisis respecto de este tema.
En este 2022 que acaba se añadieron dos reformas adicionales, de muy hondo calado: la adscripción de la Guardia Nacional a la Sedeña y la ampliación hasta 2028 de la intervención de la fuerza armada permanente en tareas de seguridad pública. Esto ocurrió pese a que la escandalosa vulneración a la seguridad digital del Ejército, en el episodio de los #GuacamayaLeaks, retrató a una fuerza castrense dispendiosa, encubridora de abusos cometidos contra su propio personal, desconfiada de los organismos internacionales y propensa a vigilar a organismos civiles de derechos humanos y periodistas por considerarlos “grupos de presión”, como sucedió respecto del Centro Prodh. Un Ejército, en suma, que no ha introyectado valores básicos de la democracia y que no es impermeable ni a la corrupción ni a la delincuencia organizada.
Lo ocurrido este año en el caso Ayotzinapa muestra nítidamente cómo estos factores pueden articularse para causar retrocesos. Tras ocho años de los hechos, las conclusiones se precipitaron sin cuidar el pulcro esclarecimiento de lo sucedido. Eso llevó a que se presentaran acusaciones endebles y a que se publicara un informe que se apoyó en elementos carentes de verificación técnica. El escenario fue aprovechado por el Ejército, que presionó para que se cancelaran órdenes de aprehensión obtenidas legalmente, al exhibirse los innegables vínculos de sus elementos con el narcotráfico en Iguala. La fiscalía acató la instrucción castrense y después operó con desaseo legal, como lo ha hecho una y otra vez este sexenio, propiciando la salida del fiscal en quien confiaban las familias. El resultado está a la vista: hoy de ninguna manera puede decirse que la verdad ha sido esclarecida. La promesa de resolver el caso continúa incumplida y la zozobra de los padres y las madres de los muchachos no termina.
En derechos humanos, la enumeración de promesas que han sido incumplidas, como la de esclarecer Ayotzinapa, podría continuar: no se han reducido los feminicidios, no cesan los abusos contra migrantes, se siguen presentando casos de despojo territorial contra comunidades indígenas, todo en medio de la pasividad de una CNDH cada vez más partidizada. Frente a este panorama, lo peor que se puede hacer es negar la realidad. Afirmar que en México ya no se violan los derechos humanos, que ya no hay impunidad, que las desapariciones son sólo herencia del pasado, que las instancias internacionales de derechos humanos fueron cómplices de atrocidades, que no hay militarización porque las Fuerzas Armadas son pueblo o que Ayotzinapa ya se resolvió, no es en absoluto responsable. Esta retórica triunfalista distorsiona la realidad y además genera el nocivo efecto de desmovilizar a una sociedad que venía ya desde hace tiempo demandando -como es su derecho- respuestas urgentes frente a la crisis de violencia imperante, con indignación, pero también con creatividad, empatía, participación y organización.
Para no normalizar la inhumana violencia que se vive en el país y para no perder el sentido de urgencia que hasta hace poco compartían amplios sectores frente a la necesidad de poner en el centro las causas de las víctimas, es indispensable no negar la realidad. Cuando los hechos objetivos son relativizados en aras de sostener una posición política o cuando las víctimas son usadas como armas arrojadizas en disputas partidistas, los derechos humanos pierden.
Promesas relevantes no han sido cumplidas y la crisis de derechos humanos no ha sido revertida. Aceptar que esto es así no implica, empero, perder toda esperanza. Ésta resiste, como perseveran las madres buscadoras de personas desaparecidas; los familiares de los mineros atrapados en Pasta de Conchos y El Pinabete; o como en una cárcel de Tlaxcala resiste Keren Ordoñez, acusada de un delito que no cometió, aguardando justicia como tantas personas y visibilizando el impacto de la tortura sexual como las mujeres de Atenco. Y es que, ante un panorama oscuro, los esfuerzos de víctimas, periodistas, activistas, organizaciones, colectivos, especialistas, instancias internacionales, movimientos y un número creciente de personas servidoras públicas, van abriendo espacio para la vida entre tanta muerte, desde la fuerza que nutre la memoria. Porque como escribiera David Huerta en su poema sobre Ayotzinapa: “(…) a pesar de todo / los muertos no se han ido / ni los han hecho desaparecer”; su magia permanece “en el amanecer y en la cuchara / en el pie y en los maizales / en los dibujos y en el río”. Desde esa punzante memoria, cargada del peso de ausencias irremediables que son sin embargo presencias cotidianas, los esfuerzos orientados a construir un México donde la dignidad sea costumbre no cesarán pues, como dejó escrito el poeta fallecido este mismo 2022, aún debemos a las víctimas “el pan del cielo / la espiga de las aguas / el esplendor de toda tristeza / la blancura de nuestra condena / el olvido del mundo / y la memoria quebrantada / de todos los vivos”.